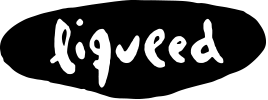Mi último post sobre autoexplotación grupal me sirvió para expulsar, exteriorizar, tal vez avanzar. O por lo menos moverme, salir del pantano. El problema, el dolor, la oportunidad es que no sé para dónde ir. Estoy, en el más etimológico de los sentidos, extraviado. O sea, buscando una vía extra, novedosa.
Primero pensé, justo antes de que alguien lo mencionara en un tweet, que la salida a la pesadilla de la autoexplotación grupal tenía que ver con que cambie de manos la propiedad. Si el equipo fuera dueño, de manera colectiva, del fruto de su trabajo, entonces ahora sí serían libres de verdad. Pero no. No hay caso más claro de autoexplotación que el emprendedor promedio, que agudiza el abuso de sí mismo bajo la cristalina consigna «por fin soy mi propio jefe». Entonces no, la propiedad por sí sola puede incluso agudizar la perversa lógica de la libertad que facilita la coacción.
Entonces, mientras miraba un atardecer delicioso y paulatino, me vino a la mente un libro interesante que leí hace poco. Si la verdadera autogestión aumenta la productividad, entonces tenemos un dilema entre manos. Un dilema que rara vez muestra su verdadero plumaje. Una opción, la obvia, la que pisotea toda alternativa, es producir más que antes. La otra, que evoca ese aroma único a dejadez y vicio, es trabajar menos. Trabajar menos horas, no más, suena más propio de una ética moderna.
Pero, pero, ¿no era que disfrutábamos trabajar si éramos autónomos, sentíamos propósito y desarrollábamos maestría? Claro que sí, por eso obtenemos tan buenos resultados. El sabio sabe limitarse, el zombie se zampa el pote entero de dulce de leche. El problema no es disfrutar el trabajo, sino más bien disfrutar solo del trabajo. El problema no es disfrutar del celular, sino ser incapaz de aburrirse, tener una conversación o perderse mirando el mar. Suena obvio, lo es y lo ignoramos, todos, tal vez cada día, tal vez cada vez un poco más.